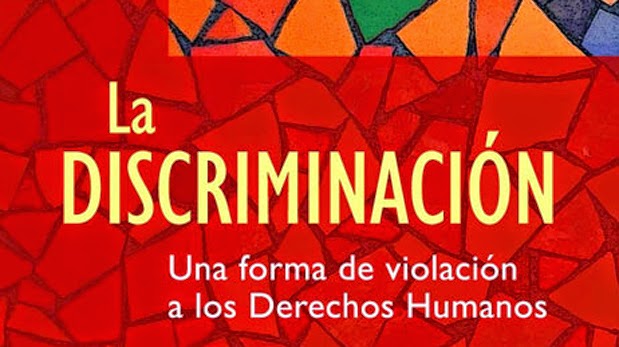Por
Agustín Laje
Si
la década del ’90 fue, según la terminología impuesta y comúnmente utilizada,
la “revolución neoliberal” que embistió contra el Estado de bienestar, sería
dable caracterizar el período que va desde el cierre de aquella década hasta
nuestros días como la era de la “revolución neomarxista” que se manifestó a
través de los experimentos populistas latinoamericanos.
Habrá
quienes arguyan que es demasiado exagerado tachar de “revolución” estos
momentos históricos. En efecto, la idea de “revolución” ha sido acompañada, en
el marco del imaginario colectivo, por la idea de un quiebre institucional con
arreglo al uso de la violencia. Son los restos que quedan en el subconsciente
colectivo de las teorías revolucionarias del marxismo-leninismo.
Pero
la revolución no tiene por qué ser violenta ni súbita. La revolución puede
también ser lenta e inadvertida. Ello lo mostró Antonio Gramsci, desde la
izquierda en sus Cuadernos de la cárcel, y Plinio Correa de Oliveira, desde la
derecha en Revolución y contrarrevolución y en Diálogo: trasbordo ideológico
inadvertido.
Por
revolución no deberíamos entender mucho más que un cambio significativo en la
configuración estructural y supraestructural del orden social, para utilizar
terminología propia del marxismo; es decir, profundos cambios económicos, pero
también políticos, jurídicos, ideológicos y, en resumen, culturales.
Nadie
podría negar, en efecto, que el neomarxismo ha introducido cambios de fondo en
todas las dimensiones destacadas. Despojado de las teorías clasistas
tradicionales a las que sustituyó por nuevas “posiciones de sujeto” que no
están definidas por la variable económica (y por tanto no se las puede
interpretar en términos de clase); resignado respecto de encontrar un “sentido”
a la marcha de la historia; abandonado el materialismo propio de lo que se
denominó “marxismo vulgar” y habiendo otorgado, al contrario, gran importancia
a las variables superestructurales, el “neomarxismo” llevó a cabo su revolución
sin necesidad de “combatir al capital” a través de la lucha armada como otrora.
Definir
el contenido de esta revolución de forma exhaustiva llevaría probablemente un
libro entero. No obstante, aquí marcaré los principales puntos para luego
describir cuál debería ser el sentido de la contrarrevolución.
En
términos estructurales, la revolución neomarxista decidió alterar el postulado
básico del marxismo clásico referido a la colectivización de los medios de
producción. En su lugar, el neomarxismo ha exacerbado la colectivización de la
producción misma. Ha aprendido, con la experiencia soviética, que la abolición
total de la propiedad privada conduce indefectiblemente a la destrucción
económica (la escuela austríaca de economía ya demostró acabadamente que el
cálculo económico es imposible allí donde no hay propiedad privada). Luego, de
lo que se trata es de permitir el mínimo grado posible de propiedad privada y
el resto, colectivizarlo desde el Estado. Los países latinoamericanos que han
sido sumergidos en esta revolución, no por casualidad soportan las mayores
cargas tributarias y consuman los más desfachatados procesos de estatización.
Salvando
las distancias, tanto el marxismo como el neomarxismo han experimentado en sus
primeros momentos un agigantamiento de la “torta” que se disponían repartir. En
el caso del primero, la inmensa incorporación del factor de la producción
“trabajo” al sistema productivo soviético le dio al mismo un ensanchamiento que
con el tiempo iría decayendo estrepitosamente hasta implosionar. En el caso del
neomarxismo, las condiciones económicas del comercio internacional (el precio
de los comodities fundamentalmente) le brindaron un contexto favorable que
aquél desperdició por completo y ahora la ineficiencia del sistema ha quedado a
las claras (inflación, recesión y desempleo).
En
términos superestructurales, debemos contemplar al menos tres dimensiones:
jurídica, política y cultural.
Respecto
de la primera, ha prevalecido una teoría de la justicia que anula la
responsabilidad individual en dos terrenos cruciales: el económico y el
criminológico. En efecto, se ha instalado en la opinión pública la idea según
la cual los demás deben pagar por el fracaso económico de los otros,
sencillamente porque éstos no tendrían que ver con su suerte sino que estarían
determinados por “las condicionantes de una sociedad capitalista
intrínsecamente injusta”. Lo propio se dirá en el terreno criminológico: el
delincuente que asesina por un par de zapatillas no eligió apretar el gatillo,
sino que fue obligado a hacerlo por “la sociedad que lo puso en esa posición”,
incluido aquel desdichado al que la bala le atravesó la cabeza. No es de
extrañar, bajo estas teorías de la justicia que invierten el sentido original
de la justicia (dar a cada uno lo suyo), que las sociedades latinoamericanas
que han caído bajo la revolución neomarxista sean aquellas que presenten en la
región las mayores tasas de homicidio (Venezuela), robos (Argentina), y que
sean al mismo tiempo aquellas donde la cultura del trabajo mayormente se ha
perdido.
Respecto
de la dimensión política, la revolución neomarxista ha instalado la lógica del
populismo disfrazada de “democracia radical” como gusta llamarla Ernesto Laclau
y Chantal Mouffe. En concreto, la idea de democracia como un medio para la
libertad individual y la igualdad ante la ley (únicas concepciones de libertad
e igualdad que permiten una concepción plural y abierta de la idea de
“pueblo”), ha dado paso a una idea de democracia como camino hacia la igualdad
material. El igualador, bajo la lógica populista, es el caudillo que logra
interpretar, casi de manera mística, los deseos de un “pueblo” que, al no
incluir a toda la ciudadanía sino a los designados como “pueblo” por el
caudillo, se vuelve excluyente y totalitario (pues busca totalizar la
parcialidad como admite el propio Laclau).
Finalmente,
la dimensión cultural de la revolución neomarxista puede ser resumida en los
siguientes puntos: cultura del facilismo; cultura del subsidio; igualitarismo
moral; igualitarismo cultural; destrucción de la familia como núcleo básico de
la sociedad; veneración a lo vulgar disfrazado de “popular”, etc.
Si
tales son, en forma harto sintética, las componentes fundamentales de la
revolución neomarxista, ¿cuál debe ser entonces el sentido de la
contrarrevolución?
Antes
de responder la pregunta, es importante destacar que hablar de
contrarrevolución no es lo mismo que hablar de restauración. En efecto, la
restauración busca volver a un tiempo histórico que precedió a la revolución.
La contrarrevolución, al contrario, supone una revolución de signo contrario a
la revolución en ciernes o triunfante, independientemente de que ese estado de
cosas haya existido en tiempos pretéritos o constituya un momento histórico
jamás alcanzado.
Nuestra
pregunta de más arriba se contesta, entonces, con arreglo a la lógica más
elemental: la contrarrevolución al neomarxismo debe tomar la dirección
diametralmente opuesta a la revolución neomarxista. Esto es: en economía
propender a la desregulación de los mercados, garantizar la seguridad jurídica,
los derechos de propiedad y minimizar las funciones del Estado maximizando su
efectividad en aquellas funciones que le son naturales (justicia, seguridad,
defensa, salud); en política instalar una visión de la democracia como medio
para la libertad del pueblo, entendido éste no como una entidad metafísica sino
simplemente como el conjunto de todos los ciudadanos, donde los límites al
poder son la consecuencia lógica de la heterogeneidad intrínseca a un pueblo
concebido en dichos términos; en la dimensión jurídica lograr instalar una
teoría de la justicia donde la responsabilidad individual esté en la base de la
convivencia social pacífica; y finalmente, en el terreno cultural, divulgar la
cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, mostrar la conveniencia de
ciertos valores respecto de otros y renegar de la popularidad de lo vulgar.
La
era del neomarxismo parece estar acabando de a poco. La pregunta que queda
abierta es: ¿contrarrevolución o reformismo?